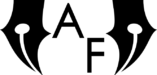“Nadie se va de casa hasta que la casa es una voz sudorosa en el oído que dice: / vete, / huye de mí ahora / no sé en qué me he convertido / pero sé que cualquier lugar / es más seguro que aquí.”
Hay un momento después del trasplante en el que la planta no se decide a vivir, pero tampoco a morir; se queda con las mismas hojas tristes y apagadas que no se secan, pero tampoco se miran lozanas. El tallo no crece, se achipila y se encorva hacia la tierra con la añoranza manifiesta de su antigua maceta. Las ramas se vencen como los brazos cansados de hacer, de trasegar en el viento, de agitarse al sol y quedan colgados en la laxitud de la tristeza. En lo oculto las raíces titubean, dudan, no se arriesgan, se contraen ante la novedad de otra tierra; como dedos, tantean la oscuridad de un lecho diferente y hasta el agua les ha de saber raro, con otro gusto.
Mi abuela decía que, para ayudarlas, había que mover a la planta con todo y su tierra antigua, al menos un poco, al menos los terrones a los cuales las raíces aferran sus deditos – manos aprensivas – les cuesta desprenderse o quizá saben que algo hay que llevarse para hacer menos difícil la mudanza. “Por nada del mundo –me decía – debes dejar las raíces al aire… puede ser que la planta muera”. Años después, en la clase de Español, encontraría esa misma imagen en otras palabras, en un cuento de Emilio Carballido donde habla de abuelas, de plantas y de tierra… Las palabras son semillas y las imágenes son plantas con raíces propias… a veces enraízan en ti a tal punto que se convierten en parte de tu propio jardín (o huerto… yo no juzgo).
Si algo distingue las casas de las abuelas son las plantas, es prácticamente imposible imaginar “esas casas pelonas”, así decían ellas: —Una casa no es casa de gente sin unas plantitas… que se vea que hay quien viva aquí. Para la abuela Tona nadie vivía en una casa si no había plantas… aunque la casa estuviera atestada de gente. Para la abuela Leona la casa simplemente no estaba viva… por eso comparaba las casas sin plantas con la penitenciaría o con los hospicios o con los hospitales: —Hasta en el panteón hay plantas… porque la muerte trae vida… pero en la cárcel… la gente está muerta, aunque se mueva.
Yo no lo sabía, sin embargo, mi corazón meditaba aquellas cosas la tarde cuando dejé mi hogar para no volver más… por eso, con una mano tomé mi maleta y con la otra agarré una planta en su macetita de plástico. En algún punto, del momento casi eterno que tardé en llegar a la puerta, tomé la maceta, la puse en una bolsa de plástico y me aferré a ella mientras detrás de nosotros la puerta se cerraba para siempre.
En ese instante yo no lo sabía, pero esa casa ya no era mi hogar. Dejó de serlo en el momento en que el extraño enemigo profanó con su planta su suelo… (No soy patriota, soy hogareño, pero siempre me había gustado esa metáfora herbal). Con la entrada forzada de esos que llegaron sin invitación, se desacralizó mi casa, perdió su aura protectora, se mancilló nuestro templo familiar y ya jamás lo volvería a ser.
Después de la visita indeseada… cada quién con una maleta en mano como semilla compacta… mi padre, mi madre, la planta y yo… con las raíces al aire… pisamos el umbral del destierro hacia rumbo desconocido a buscar tierras más propicias, a enraizar en otro lado.
Nunca nos dimos cuenta en ese punto que un jardín venía de contrabando en cada uno de nosotros.