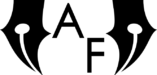El eco de tus gemidos rebotaba en las paredes del baño abandonado. Afuera, las almas transeúntes de los hombres calientes, buscaban saciar sus erecciones con cualquier anónimo que se les hiciera atractivo. Acá la luz no existía. Acá éramos todos iguales. Había pieles en alquimia con otras pieles. Había vapores corporales infectando las narices voyeristas de los asistentes. Había pupilas dilatadas espiando los rincones de los cuerpos, los resquicios de las computadoras descompuestas, las esquinas de la oscuridad donde todos nos mezclábamos. Acá no había nombres, mucho menos apellidos. Éramos una masa de jotos buscando los placeres negados disfrazados de revolución sexual y disidente. Éramos una masa de jotos buscando tres gramos de ternura oculta en los duros penes palpitantes inundados de sangre. Éramos una masa de jotos rogando por un abrazo travestido de cariño proveniente de un extraño que gritaba la misma necesidad de amor y calor exhalado de otro hombre, aun si jamás volviera a encontrarlo. Éramos la periferia infectada de normalidad vomitiva. Pasé mi lengua por tus pezones, besé tu cuello, me entretuve con tu barba. Escuché el sonido agudo de la hebilla desabrochada de tu cinturón chocar contra el piso una y muchas veces. Escuché tu voz respirando a través de mi oído. Escuché a tus muslos acariciarse con los míos. Tus manos tocaban mi carne buscando una melodía descompuesta, con el afán de arreglarse. Sentí el sabor de tu saliva en las palmas de mis manos. Sentí tu cuerpo moverse, hurgando mis aberturas con ansias de inundarlas de placer. Sentí tus ojos leyendo mi cuerpo en cada página, en cada sílaba de los sonidos guturales que ambos emanábamos. Después de un abrazo, después de tantos besos, después de persignarme 3 veces con tu semen, pronunciaste tu nombre entre jadeos de cansancio y sudor ajeno en tus poros. Manuel, soltaste lentas cada una de las letras, las entrelazaste con tu aliento, las susurraste al orgasmo que quedaba en mi axila. Manuel.

Manuel, así en letras cursivas, para distinguirse de aquellos otros con las mismas letras en sus llamados. Manuel me tomó la mano, intentó no dejarme ir aun estando encerrados en el baño abandonado de retrete clausurado. Manuel subió sus pantalones, se puso la playera, tomó sus cosas, miró mis ojos. Manuel me ayudó a vestirme, me besaba mientras abotonaba mi camisa, lamía el sudor que aún quedaba en mi cuello. Manuel no quería dejarme ir esa noche. Salimos de la Quinta Avenida. Tenía antojo de pulque. La leyenda decía que ayudaría a rellenar mis testículos ahora semivacíos de semen. Probaríamos la teoría con un poco de práctica más tarde. Llegamos al Sapito Pulquero. Casi no había gente, era un domingo por la noche. Tomamos la mesa del fondo, la que parecía más pequeña, la que estaba más iluminada por la noche poblana. El pulque llegó en un tarro de madera. Lo bebí mientras Manuel me observaba, mientras platicábamos sobre lo que era existir sin comprender la vida misma. Hablamos de música, corridos tumbados, reguetón mal y bien hecho, rock de cada época y las canciones que oíamos cuando éramos niños. Hablamos de nuestros descubrimientos, de cuando lo supimos, de cómo lo supimos, de cómo lo llevamos a cabo la primera vez. Estábamos solos. Siempre lo estuvimos. La mesera se acercó a nuestra mesa, la única ocupada a esa hora. Era tiempo de cerrar. Habíamos decidido no regresar a casa, aunque más que casa, lo mío era visita. Caminamos por las calles con su equipaje y mi cámara. Íbamos a cuestas con nuestras decisiones, con los momentos que nos llevaron a ese segundo. Íbamos en busca de un hotel que nos alojara esa noche. Lo encontramos. Pedimos la habitación. Dejamos nuestras cosas. Salimos de nuevo a burlarnos de la madrugada mientras nos besábamos en las farolas desiertas, mientras retábamos a la catedral con nuestros abrazos y nuestras erecciones palpitantes bajo nuestros pantalones. Seguíamos excitados, deseosos. Corrimos a paso lento por los caminos empedrados, bailamos como si la vida misma nos perteneciera. Fuimos Manuel y yo. Manuel quedó impregnado en las fotografías que se guardaron en la lente de mi cámara, la prueba única y editable de sernos bajo la luna menguante de una noche de invierno. Regresamos al hotel. La cama desnuda nos recibió lista para desnudarnos, para olfatearnos de nuevo, para sudarnos, para gemirnos, para acariciarnos, para mamarnos hasta sentir la mandíbula desencajada. Para intentar sumergirnos más allá de los límites profundos de nuestra piel, las pieles que nos dejaban sentir el éxtasis de dios encarnado en dos homosexuales sedientos de semen. Solo sé que nos quedamos dormidos y agotados antes de las 3 de la mañana.

Era hora de partir. Manuel tenía que regresar al trabajo. El sol apenas calentaba las calles húmedas y frías de Puebla. Un vaho extraño subía al cielo, como si el asfalto bostezara pidiendo dormir 5 minutos más. Estábamos listos para salir de la habitación. Le pedí a Manuel que me esperara afuera. Regresé al baño. Cerré la puerta, no le puse seguro. Hurgué en mi mochilita, la que había visto las mismas ciudades que yo, la que carga mi cámara desde el inicio. Saqué un jabón. Saqué un shampoo. Ambos de otro hotel de una tierra lejana donde estuve la última vez con él. Era mi manera de despedirme. Era mi manera de decirle adiós, dejando ahí, los últimos símbolos de su paso por mi cuerpo. Los coloqué con cuidado, con cierto cariño. Los miré por última vez, pronuncié su nombre, como tantas veces lo pronuncié las noche que lo extrañé. Alexis. Dejaba ahí a Alexis. A su fantasma, a sus latidos, a sus sonrisas, a sus lágrimas. Alexis se quedaba ahí. Salí del baño. Manuel me recibió afuera de la habitación. Me sonrió. Lo abracé. Ahora solo quedaba irnos.