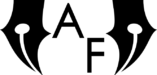Me faltan tortillas
Por Gustavo Hernández
Indagando en el refrigerador solo pude concluir que me faltaban tortillas. Llevaba todo el día sin hacer nada y supuse que bajar el callejón para ir a comprar tortillas no le vendría mal a mi espíritu.
Afuera del departamento ya me estaba esperando un gato de los muchos que siempre están a la expectativa de algunas croquetas, sobres, pollo, jamón o lo que sea su santa voluntad patrón. Es un gato negro que tiene casa, pero ronda los callejones para pelearse con otros mininos y recibir comida.
“Si sigues aquí te doy una tortilla”, le digo con la mirada.
Bajo el callejón sin celular, nomás con un billete de veinte pesos y otro de cincuenta. Así le hago desde que una vecina me advirtió de la presencia de un mariguano. La señora me dio tres pesos y casi su bendición por si llegaba a cruzarme con aquel ser místico. Mejor me hubiera dado un porro, señora. Pero muchas gracias, buen día. El caso es que un billete de veinte se me hace suficiente para darle al mariguano del barrio, la inflación está fuerte y AMLO no reparte becas en Guanajuato; no hay para el mariguano de calle, ni para el mariguano de facultad.
En la calle los chamacos ya regresaron a clase, entonces vuelve a haber movimiento: vuelve la vida de esta ciudad. ¡Vive Guanajuato (sin hacer alusión a algún partido político o campaña gubernamental)! Pero es la verdad, aquí los que viven la ciudad son los habitantes nativos y los estudiantes. No vives Guanajuato sin haber usado su sistema de transporte público, sin haberte resbalado del callejón bajo una lluvia torrencial, sin haber tenido que quitarte de la foto de unos güeros frente al Teatro Juárez. “Ratas aparte, somos la París de por aquí”, diría el cuevanense.
Con mi tortillería de confianza cerrada, tendré que caminar a una más lejana. El sol está como para dejar manchas en la piel. Ni modo, tocó ser hombre. Tocó no ponerse bloqueador más que para ir a la playa, porque nomás allá el sol es maligno. Maldición del hombre cisnotanblancoheteronormado. El único capaz de haberla derrotado fue Gerardo Torrado, trotando la cancha del Estadio Azul los sábados por las tardes, cuando se pintaba la cara y los brazos de blanco. “Más vale Torrado que quemado”. Torrado le metió un golazo al cáncer y a los estereotipos de género, al mismo tiempo y sin quererlo.
Unas señoras mayores se chutan un cigarro, una en su coche y la otra recargada en la ventanilla. El portón de la casa de enfrente está abierto, estoy obligado a mirar dentro, por lo menos de rápido, por lo menos para tomarle una foto en mi mente. Es un hito ver el interior de las casas a pie de calle de la ciudad. En unos años ni eso nos quedará, no tendremos la oportunidad de husmear en la vida de nuestros vecinos, ya no habrá casas, sino Airbnbs con rostros cambiantes por semana.
Mientras camino me siento feliz de haber bajado a comprar tortillas. No solo por el placer de comer una tortilla, también por salir a respirar aire fresco. Pero hay algo que me incomoda, como no bajé con audífonos solo vengo pensando tonterías. ¿Será mejor pensar o venir escuchando música, o un podcast de películas, o un podcast de noticias, o un podcast de deportes, o un podcast de libros, o un podcast de comedia, o un podcast sobre podcast? No sé, pero yo ya compré mi medio de tortillas y un perro blanco me viene siguiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un perro hambriento y un gato muerto de hambre? Solo la indiferencia del gato cuando lo ignoras.
A lo mejor me como un helado para olvidarme de todo. Me como un helado mientras espero en una banquita, mientras espero algo. Pero nada más hay de mantecado y aún no soy tan viejo para comerme un mantecado. Ni siquiera sé qué es el mantecado, no pienso acercarme a eso.
Le aviento una tortilla al perro blanco y otra al gato negro.
Abro la puerta de mi casa y, después de subir 86 escalones, me encuentro con una bolsa de basura que no bajé por haberme distraído con las tortillas, con el gato, con el sol, con la gentrificación, con el consumo exasperado de contenido, con el mantecado, con los microplásticos que recorren mi sangre y no me dejarán llegar a los cuarenta años y, sobre todo, por no haberme llevado los audífonos.